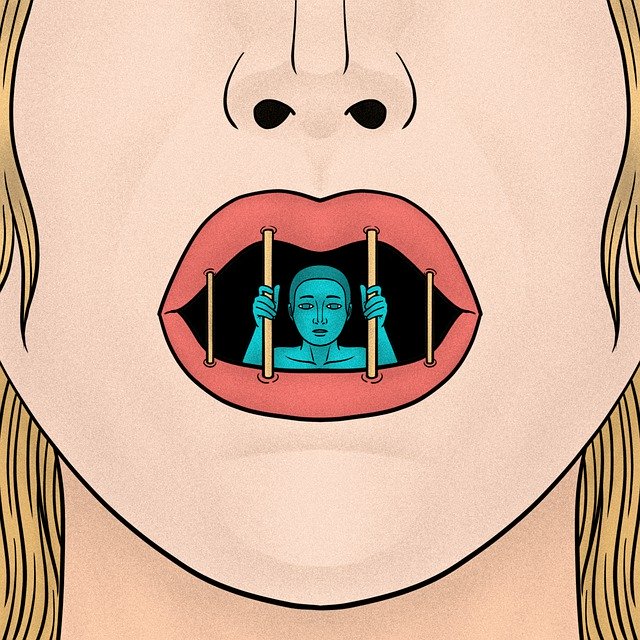A continuación podéis leer 6 cuentos mexicanos. Una pequeña pero atractiva selección del género breve en un país de gran tradición literaria como es México.
Los cuentos llevan la firma de Salvador Elizondo, Octavio Paz, Manuel Romero de Terreros, Alfonso Reyes y Guillermo Samperio. El último es un cuento popular mexicano (anónimo, por tanto).
Cuento de Salvador Elizondo
Los hijos de Sánchez
En el último patio de la casa viven los hijos de Sánchez. El portero, hombre rudo y escuetamente servicial, a quien llamamos Lencho, los mantiene encerrados tras invencibles cerrojos y candados. Una vez al año los suelta y les permite que vaguen en libertad por todas las viviendas. Luego, al caer la tarde, los congrega en el arranque de la torcida escalera de fierro y los vuelve a conducir a su encierro en el patio trasero, del que no volverán a salir hasta que haya pasado un año.
No son muchos, pero sí suficientes para que toda la hiel acumulada por los inquilinos en doce meses se vuelque sobre ellos en unas cuantas horas. Los hay de toda especie y que a voluntad de los inquilinos convocan simultánea o sucesivamente la más variada gama de sentimientos nefandos entre quienes durante este día y según los términos del contrato de arrendamiento, son absolutamente libres de perpetrar cualquier infamia en ellos.
Confluyen durante las horas diurnas del festival las corrientes más encontradas y, sin embargo, más correlativas, del odio acumulado y en tantas formas como habitantes tiene la vecindad, que no quedan insatisfechas ni las aguzadas especialidades del Comandante ni las minuciosas generalizaciones de la señora Pérez Goodrich que vive en el 6 y de sus hijas Claudia, Patricia, Alejandra y Marcela que son particularmente sensibles –Alejandra Pérez Goodrich especialmente– a la destreza con que algunos de los hijos de Sánchez saben despertar el sentimiento de la lástima furiosa.
Hasta los niños contribuyen con su cúmulo diáfano pero potente de odio a celebrar esta fiesta cuyo aparente desenfreno asegura, durante el resto del año contractual, la complacencia y el buen trato entre nosotros.Hasta los niños contribuyen con su cúmulo diáfano pero potente de odio a celebrar esta fiesta cuyo aparente desenfreno asegura, durante el resto del año contractual, la complacencia y el buen trato entre nosotros.
- Elizondo, Salvador (Autor)
Cuento de Octavio Paz
Maravillas de la voluntad
A las tres en punto don Pedro llegaba a nuestra mesa, saludaba a cada uno de los concurrentes, pronunciaba para sí unas frases indescifrables y silenciosamente tomaba asiento. Pedía una taza de café, encendía un cigarrillo, escuchaba la plática, bebía a sorbos su tacita, pagaba a la mesera, tomaba su sombrero, recogía su portafolio, nos daba las buenas tardes y se marchaba. Y así todos los días.
¿Qué decía don Pedro al sentarse y al levantarse con cara seria y ojos duros? Decía:
–Ojalá te mueras.

Don Pedro repetía muchas veces al día esa frase. Al levantarse, al terminar su tocado matinal, al entrar o salir de casa –a las ocho, a la una, a las dos y media, a las siete y cuarto–, en el café, en la oficina, antes y después de cada comida, al acostarse cada noche. La repetía entre dientes o en voz alta, a solas o en compañía. A veces solo con los ojos. Siempre con toda el alma.
Nadie sabía contra quién dirigía aquellas palabras.
Todos ignoraban el origen de aquel odio. Cuando se quería ahondar en el asunto, don Pedro movía la cabeza con desdén y callaba, modesto. Quizá era un odio sin causa, un odio puro. Pero aquel sentimiento lo alimentaba, daba seriedad a su vida, majestad a sus años. Vestido de negro, parecía llevar luto de antemano por su condenado.
Una tarde don Pedro llegó más grave que de costumbre. Se sentó con lentitud y en el centro mismo del silencio que se hizo ante su presencia, dejó caer con simplicidad estas palabras:
–Ya lo maté.
¿A quién y cómo? Algunos sonrieron, queriendo tomar la cosa en broma. La mirada de don Pedro los detuvo. Todos nos sentimos incómodos. Era cierto, allí se sentía el hueco de la muerte. Lentamente se dispersó el grupo. Don Pedro se quedó solo, más serio que nunca, un poco lacio, como un astro quemado ya, pero tranquilo, sin remordimientos.
No volvió al día siguiente. Nunca volvió. ¿Murió? Acaso le faltó ese odio vivificador. Tal vez vive aún y ahora odia a otro. Reviso mis acciones. Y te aconsejo que hagas lo mismo con las tuyas, no vaya a ser que hayas incurrido en la cólera paciente, obstinada, de esos pequeños ojos miopes. ¿Has pensado alguna vez cuántos –acaso muy cercanos a ti– te miran con los mismos ojos de don Pedro?
Cuento de Manuel Romero de Terreros
El sombrero del rey de Tibotú
A Julio Torri
El Rey de Tibotú tenía (naturalmente) tres hijos. El mayor se llamaba Chapachapa, el segundo Chopochopo, y el menor Chipichipi. El rey era muy rico: poseía diez y siete sombrillas de todos colores, un tapa-rabo verde y amarillo, muy gracioso, y un sombrero alto, tan alto que rayaba en lo monumental. La reina, Sabihonda, usaba medias azules y era políglota: cuando algo le caía muy en gracia, hablaba en chino, y cuando se enfadaba, gritaba en catalán.
El reino se componía, además de la populosa ciudad de Tibotú, de dos islas. En una se cosechaba gran cantidad de café y había numerosas vacas de ordeña; en la otra se producía el cacao y había muy buenos panaderos y reposteros. Las islas eran vulgarmente conocidas por «La-isla-de-café-con-leche», y «La-isla-de-chocolate-con-bollos».
La familia real de Tibotú vivió feliz muchos años; pero una noche, el rey se comió, en la cena, todo un lechoncillo al horno, y falleció a las pocas horas, rodeado de su mujer e hijos.
Transcurridos los nueve minutos, nueve segundos, que, según el Ceremonial de aquella Corte, hay que esperar antes de abrir el testamento del monarca fallecido, se encontró que la última disposición del autócrata era que su populosa ciudad de Tibotú pasara a su amada esposa, y las islas del «Café-con-leche» y del «Chocolate-con-bollos» a sus dos hijos, Chapachapa y Chopochopo, respectivamente. En cuanto a Chipichipi, legábale su padre el sombrero de copa.
Imagínese el júbilo de la cónyuge y de los hijos mayores, y el enfado del Benjamín de la casa. ¿Para qué quería él un sombrero viejo, sucio y de forma tan poco artística?
Invadió el ánimo del príncipe tal furia, que echó al suelo la despreciada prenda y propinole un fuerte puntapié. Pero al hacerlo, sintió un agudo dolor en el pie, como si hubiese chocado contra una piedra. Con mayor furia todavía, tomó el sombrero y empezó a despedazarlo con gran coraje, pero, he aquí, que encontró, entre el forro y la copa, algo duro, una piedra, efectivamente, más grande que un huevo de gallina, aunque no tanto como uno de avestruz; era roja como la sangra de un pichón y brillaba al sol de una manera sorprendente. Era nada menos que un rubí.
No hay para qué referir la sensación que este hallazgo causó en todo el mundo. Baste decir que todas las testas coronadas, y muchas que no lo eran, se disputaban la posesión de tan magnífica joya. Los más interesados en obtenerla eran el Presidente de la República Inglesa, el Gran Duque de Texcoco y Mr. Elihu P Goggles, de Paradise, Texas. Inútil nos parece decir que este último y célebre millonario fue quien adquirió la piedra preciosa, pagando por ella diez y siete millones de dólares en oro, y diez y siete en «Liberty Bonds», de la décima séptima emisión, y haciéndose llamar, de allí en adelante, «The Ruby King», o sea, «El Rey del Rubí».
Por supuesto, Chipichipi invirtió bien su dinero y se dio la gran vida. Compró un automóvil «Ford», un perro-policía, y un Diccionario de la Academia. En cambio, sus hermanos se arruinaron: el café se perdió, y las vacas de ordeña se murieron; el cacao bajó de precio y los panaderos y reposteros se declararon en perpetua huelga.
Y siempre que se hablaba del sombrero de copa de su difunto esposo, exclamaba la Reina Sabihonda, en portugués:
«En todas las cosas, por despreciables que parezcan, hay algo de valor, para el que sabe encontrarlo.»
✅ La puerta del bronce y otros cuentos , 1922
Microrrelato de Alfonso Reyes
El veredicto
La mujer del fotógrafo era joven y muy bonita. Yo había ido en busca de mis fotos de pasaporte, pero ella no me lo quería creer.
—No, usted es el cobrador del alquiler, ¿verdad?
—No, señora, soy un cliente. Llame usted a su esposo y se convencerá.
—Mi esposo no está aquí. Estoy enteramente sola por toda la tarde. Usted viene por el alquiler, ¿verdad?
Su pregunta se volvía un poco angustiosa. Comprendí y comprendí su angustia: una vez dispuesta al sacrificio, prefería que todo sucediera con una persona presentable y afable.
—¿Verdad que usted es el cobrador?
—Sí —le dije resuelto a todo—, pero hablaremos hoy de otra cosa.
Me pareció lo más piadoso. Con todo, no quise dejarla engañada, y al despedirme, le dije:
—Mira, yo no soy el cobrador. Pero aquí está el precio de la renta, para que no tengas que sufrir en manos de la casualidad.
Se lo conté después a un amigo que me juzgó muy mal:
—¡Qué fraude! Vas a condenarte por eso.
Pero el Diablo, que nos oía, dijo:
—No, se salvará.
El Cuento,
N.º 18, Noviembre 1966
Tomo III – Año III
- Reyes, Alfonso (Autor)
Narración corta de Guillermo Samperio
Tiempo libre
Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho los dedos con tinta. Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día en las noticias. Pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. Luego de enterarme de que el jet se había desplomado, volví a sentirme mal; vi mis dedos y los encontré más tiznados que de costumbre. Con un dolor de cabeza terrible, fui al baño, me lavé las manos con toda la calma y, ya tranquilo, regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné al baño, me tallé con zacate, piedra pómez y, finalmente, me lavé con blanqueador; pero el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones, o que durmiera. Después, llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta; me contestó una voz de mujer, que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuzcadas, como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hacia la puerta de entrada; pero, antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado bocarriba descubrí que,además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me hojeó despreocupadamente y se puso a leer.
El conejo de la luna
Cuento popular mexicano
Quetzalcóatl, el Dios
grande y bueno, se fue a viajar por el mundo transformado en un hombre. Como
había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con
hambre. Aun así siguió caminando y caminando, hasta que las estrellas
comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos.
Entonces se sentó a la orilla del camino, y estaba allí descansando, cuando vio
a un conejito que había salido a cenar.
–¿Qué estás comiendo?, – le preguntó.
–Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco?
–Gracias, pero yo no como zacate.
Quetzalcóatl, el Dios
grande y bueno, se fue a viajar por el mundo transformado en un hombre. Como
había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con
hambre. Aun así siguió caminando y caminando, hasta que las estrellas comenzaron
a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos.
Entonces se sentó a la orilla del camino, y estaba allí descansando, cuando vio
a un conejito que había salido a cenar.
–¿Qué estás comiendo? –le preguntó.
–Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco?
–Gracias, pero yo no como zacate.
- 2 relatos cortos de Alexander Drake (Insidia)
- En la escena del crimen (Microrrelato de Francisco Rodríguez Criado)
- La soledad de la colmena humana
- Recomendación literaria: ‘La conejera’, de Tess Gunty
- ¿Quién accedería al trono si la infanta Leonor tuviera un hermano?
Juan Rulfo y Herta Müller: ¿Afinidades literarias?
4 microrrelatos sobre la esclavitud
A continuación, podéis leer tres microrrelatos sobre esclavos (o sobre la esclavitud, si…