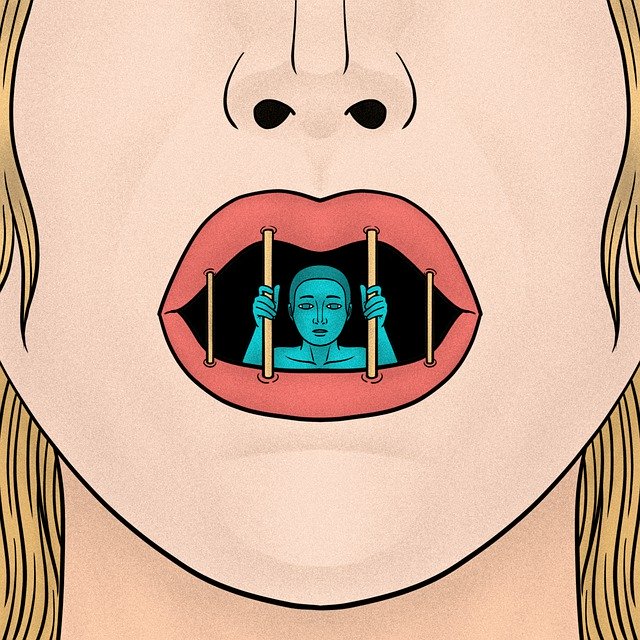A continuación, podéis leer cuatro microrrelatos sobre esclavos (o sobre la esclavitud, si se prefiere).
Los autores son el belga Jacques Sternberg (1923-2006), el clásico griego Esopo (s. I a.C) y el gran poeta portugués Fernando Pessoa (1888-1935). El cuarto relato es mío.
Curiosa es la figura de Jacques Sternberg, escritor y periodista de obra magna, autor de más de 1.500 microrrelatos, al que sin embargo apenas podemos leer en castellano más allá de algunos cuentos publicados en Internet. Hasta donde yo sé, solo se han traducido a nuestra lengua los libros Futuro sin futuro (1977) y Cuentos glaciales (2010), pese a que podéis encontrar decenas de sus libros en francés.
¿Quieres hacer un curso de escritura en Domestika? Hay muchos. Entra desde aquí a Domestika y teclea el código CICONIA1-PROMO en el momento de hacer la compra: obtendrás un 10 % de descuento en todos los cursos de esta plataforma de formación, de todas las temáticas que puedas imaginar. ¡Aprovecha, no te quedes atrás!
Microrrelato de Jacques Sternberg: Los esclavos
En el comienzo, Dios creó al gato a su imagen y semejanza. Y, desde luego, pensó que eso estaba bien. Porque, de hecho, estaba bien. Salvo que el gato era holgazán y no deseaba hacer nada. Entonces, más adelante, después de algunos milenios, Dios creó al hombre. Únicamente con el objeto de servir al gato, de darle al gato un esclavo para siempre. Al gato, Dios le había dado la indolencia y la lucidez; al hombre, le dio la neurosis, la habilidad manual y el amor por el trabajo. El hombre se dedicó de lleno a eso. Durante siglos construyó toda una civilización basada en la inventiva, la producción y el consumo intenso. Una civilización que, en suma, escondía un único propósito secreto: darle al gato cobijo y bienestar.
Es decir que el hombre inventó millones de objetos inútiles, y por lo general absurdos, sólo para producir los contados objetos indispensables para la comodidad del gato: el radiador, el almohadón, el tazón para la leche, el tacho con aserrín, el tapiz, la alfombra, la cesta para dormir y puede que incluso la radio, porque a los gatos les gusta mucho la música.
Sin embargo, los hombres ignoran esto. Porque lo desean así. Porque creen ser los bendecidos, los privilegiados. Tan perfectas son las cosas en el mundo de los gatos.
- El cuaderno te permite fijar tus ideas a…
- El Pen + combina la practicidad del…
- Coloca el lápiz en la página para…
- La tecnología invisible incorporada en…
- El Pen + reconoce el número de cada…
Fábula de Esopo: La esclava fea y Afrodita
Una esclava fea y mala gozaba del amor de su amo. Con el dinero que éste le daba, la esclava se embellecía con brillantes adornos, rivalizando con su propia señora. Para agradecer a Afrodita que la hiciera bella, le hacía frecuentes sacrificios; pero la diosa se le apareció en sueños y le dijo a la esclava:
-No me agradezcas el hacerte bella, si lo hago es porque estoy furiosa contra ese hombre a quien pareces hermosa.
Tu tesoro podría ser una carencia.
- El cuaderno te permite fijar tus ideas a…
- El Pen + combina la practicidad del…
- Coloca el lápiz en la página para…
- La tecnología invisible incorporada en…
- El Pen + reconoce el número de cada…
[Minicuento de Fernando Pessoa: Otra lección
El gladiador en la arena, donde lo puso el destino que de esclavo lo expuso condenado, saluda, sin que tiemble el César que está en el circo, rodeado de estrellas. Saluda de frente, sin orgullo, pues el esclavo no puede tenerlo; sin alegría, pues no puede fingirla el condenado. Saluda para que no falte a la ley aquel a quien toda la ley falta. Pero, tras acabar de saludar, se clava en el pecho la daga que no le servirá en el combate. Si el vencido es el que muere, y el vencedor quien mata, con esto, confesándose vencido, se declara vencedor.
Cuento de Francisco Rodríguez Criado: Esclavo de la Historia
Ese era su destino: luchar. Venía haciéndolo desde su primer día de vida. Con suerte, sí, pero a la vez con esfuerzo y sufrimiento. Y ahora estaba de nuevo en una situación límite. Viejo, cansado y ojeroso, se creía en el deber de seguir luchando. Por su vida y por la de su pueblo. ¿Pero de dónde sacaría las fuerzas? El pelo de su cabello y de su larga barba raleaban; la piel de su rostro era un pergamino pedregoso; por sus piernas, rígidas como estacas de juncos, ya no circulaba la sangre; y por si fuera poco su humor se había agriado durante esta larga travesía por el desierto.
¿Por qué el ser humano siempre ha de estar enfrentado a otro ser humano?, se preguntó. Siempre había sido así, desde los tiempos de Adán y Eva. ¿Pero por qué? ¿Es que él no tenía derecho a descansar? ¿Por la Historia siempre acudía a él cuando pretendía escribir otra página memorable? ¿Acaso no había líderes jóvenes sobre la faz de la tierra?
No era más que un hombre. Un hombre y nada más. Un hombre cegado por el sol y la adversidad, sin fuerzas ni deseos ni lozanía. Solo un hombre. Era una figura en declive que esperaba el relevo, retirarse del mundo, morir en el anonimato. Quería arrojar la toalla, decir “Nos han vencido”, “Sálvese quien pueda”, “Hemos sido elegidos para sufrir”. No pudo. Al girar la mirada hacia su afligido pueblo, al caudillo se le encogió el corazón una vez más. “No solo soy esclavo de una monarquía injusta sino que además soy esclavo de la insaciable Historia”, se lamentó.
Pero como ocurre tantas veces, el hastío dio paso a una idea imaginativa, y el hombre no tardó en ponerla en práctica. Sacando fuerzas de flaqueza, extendió sus brazos, que todavía mantenían parte de la fuerza y del vigor de antaño. Y como premio a su decisión in extremis, las aguas del Mar Rojo se abrieron. Los hebreos a su cargo, abrumados pero exultantes, avanzaron hacia la libertad pisando un suelo firme sembrado de cadáveres de peces. El anciano sonrió. Acto seguido, miró hacia atrás, tensó el rictus y bajó las manos con el mismo tesón con el que las había subido momentos antes. Los soldados egipcios, sus enemigos, se vieron envueltos por las aguas sabias, que ahora se cerraban de nuevo.
Así es como el anciano saldaba cuentas con la Historia de nuevo.
Y por primera vez en decenios, sonrió. Tenía motivos. Su gesta salvífica había sido una sorpresa para todos: para él mismo y para los hijos de Israel, pero también para el propio Dios, que desde el estallido del Big Bang había dejado de creer en los milagros.